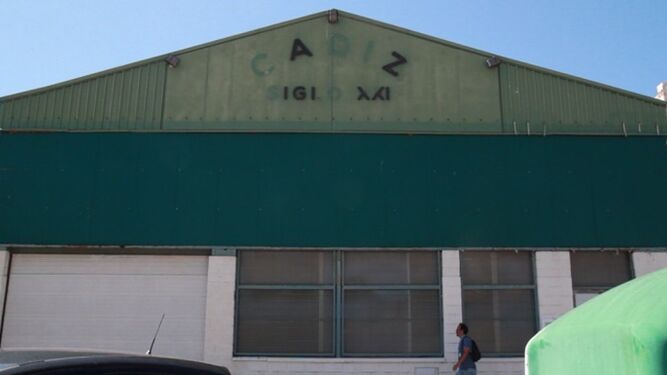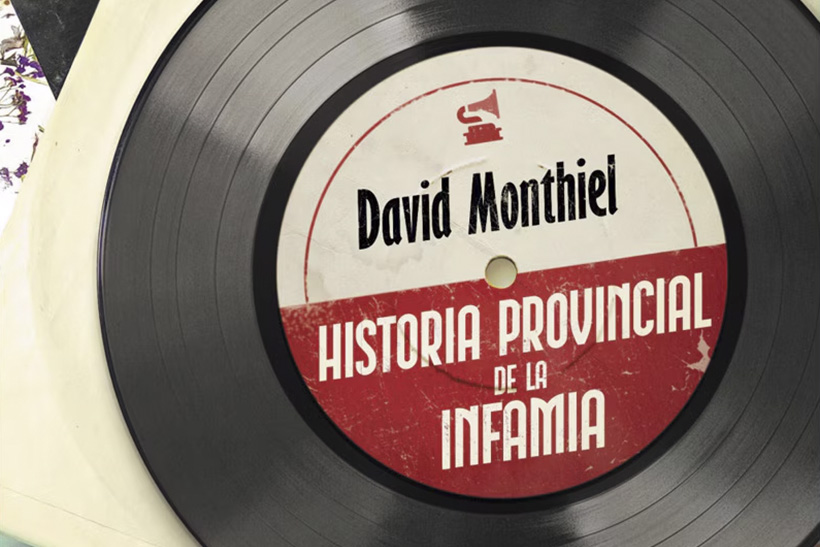
Resulta que el libro se publicó en 2021 y ni me enteré. Mientras leía noticias sobre decenas de libros ya olvidados, y hasta me zambullía en algunos de ellos —no todos, por suerte, echados al camposanto del olvido—, el libro permanecía encerrado en cajas porque la editorial que lo publicaba quebró o estaba a punto de quebrar, o la distribuidora dejaba de atender las novedades de la editorial, o yo qué sé. Lo cierto es que ni me enteré, a pesar de haberse alzado con un premio prestigioso, el Ciudad de Irún. Y no me hubiera enterado de su existencia si el otro día, paseando Cádiz, a un amigo no se le hubiera ocurrido decir: vamos a llamar al David Monthiel, que él sabe dónde se come bien por aquí. Y ahí apareció el hombre, y traía de regalo un ejemplar del libro encerrado: Historia provincial de la infamia, editorial Algaida, q. e. p. d., 2021.
El guiño a Borges, que decía que se basaba en sus relecturas de Stevenson y Chesterton para componer los ejercicios narrativos de Historia universal de la infamia, y ocultaba la relación de su compilación con las Vidas imaginarias de Marcel Schwob, contenía también un homenaje a Bolaño y su La literatura nazi en América, que sigue siendo —de los suyos— mi libro predilecto. Dado que el libro de David Monthiel se circunscribe a Cádiz y a biografías musicales, y comienza con una apertura apoteósica donde se retrata Cádiz como la meca del embuste y la coba, la paradoja de que la gente se desnude disfrazándose y la exageración más disparatada —no exenta a veces de sentimentalismo pernicioso—, me zambullí en el libro sin estar muy seguro de cómo iba el hombre a sortear sus propias imposiciones. A la segunda vez que me tiré al suelo de la risa, supe que aquel era el libro que más iba a regalar este año, aunque ya no estuviéramos en 2021.
Se las avía Monthiel para levantar vidas gaditanas y flamencas mezclando una erudición pirada y un estilo elegante que no comete el error de querer ser borgiano. En la primera de las biografías damos con un prodigio del cante que tiene la facultad extraordinaria de matar señoritos que, al escucharlo tan jondo y tan verdad, se dan de cabezazos contra una pared hasta que pierden el sentido. El muchacho utilizará su superpoder para la lucha sindical, de donde asome pronto la duda de si de verdad, como se cuenta en las calles de Cádiz, «el Sierra» ejecutaba un cante que llevaba al suicidio a quienes lo escuchaban o más bien juntaba a los que lo escuchaban para ejecutarlos en nombre del hambre y la lucha obrera.
El flamenco se presta al mito de forma muy elocuente; tenemos bibliografía suficiente, como el extraordinario libro de Ortiz Nuevo sobre Pericón de Cádiz, y hasta filmografía, como las entrevistas de Quintero al Beni. Yo tuve unos años de compañero de redacción a Amós Rodríguez Rey, gran flamencólogo que tenía dos tarifas para dar conferencias: una para conferencias sin ilustrar, donde explicaba cada palo, y otra para conferencias ilustradas, donde después de cada explicación entonaba un ejemplo. Naturalmente le decía: Amós, como te he escuchado cantar, supongo que las conferencias ilustradas son más baratas, ¿no? Naturalmente me decía: de Jerez tenías que ser.
Por mucho mito que rodee al cante, al baile, a lo jondo y lo mestizo, a los errores de la pureza que le afearon «Entre dos aguas» a Paco de Lucía, a la prosa enfática de los flamencólogos, Monthiel —y no es el menor de sus méritos— da con el tono exacto para que, por disparatadas que sean algunas de sus crónicas, las leamos hechizados de su capacidad de invención, extraída directamente del arte gaditano de la coba. Recorre todo el siglo XX, desde los precarios tiempos en que el flamenco vivía del señoritismo andaluz, a los años noventa y el comienzo del milenio, donde el flamenco se va de vanguardias y lo mismo se adelgaza en minimalismo que se anaboliza en óperas que ya me dirás tú la falta que nos hacen.
La combinación de calle y biblioteca es precisa y eficaz, la prosa limpia y delicada. El resultado es extraordinario. Difícil será que un lector olvide al negro Buscagliolo, talento desorbitado que compuso las piezas más sensacionales de Manuel de Falla y, a falta de piano, inventaba melodías en un tablón sobre el que pintó teclas blancas y negras, mientras en su cabeza iban sonando los compases de La Atlántida —obra de Falla que quedó sin terminar no porque el maestro no la terminara, sino porque se le murió el negro de la mala vida que se daba callejeando—. ¿Y qué decir del Beatle de Cádiz y de las semejanzas más que sospechosas de algunas piezas de Miles Davis con composiciones flamencas que todo el mundo se sabía mucho antes en Cádiz porque las habían compuesto dos músicos cofrades?
Historia provincial de la infamia es una fiesta. De la imaginación y del lenguaje. No creo que haga falta ser gaditano para quedar hechizado por el libro, ni siquiera ser flamenquista. No sé cuánto se perderá si te falta alguna de esas condiciones —quiero decir, que si fuera un libro sobre jugadores cubanos de béisbol, a lo mejor no me hubiera atrapado tanto, aunque lo dudo—. Lo que sé es que el libro no se merece estar muerto —eso sí, muerto de risa— en cajas perdidas en un almacén. Hay libros que tienen esa negra suerte de salir en mala hora o en peor sitio, pero una de las ventajas de los libros, con su aspecto de sepultura, es que la vida que guardan dentro puede resucitarse en cualquier momento. El modo en que llegamos a los libros es siempre misterioso. Ya digo, yo llegué a este Monthiel por pasar un domingo en Cádiz. Ojalá alguno de ustedes llegue a él por estas líneas que escribo, ya recuperado el tórax de la jartá de risas con que me han castigado las biografías de flamencos que componen Historia provincial de la infamia.